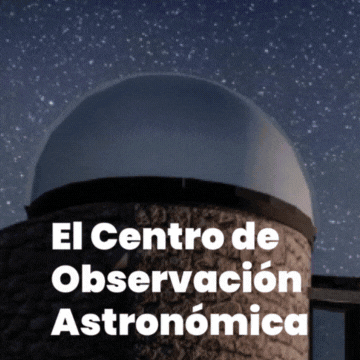Procrastinar es posponer algo que sabemos que deberíamos hacer. Lo curioso es que, incluso sabiendo que vamos a sentir culpa o estrés, igual lo hacemos. ¿Por qué?
Contrario a lo que se piensa, no es solo falta de voluntad. La procrastinación muchas veces tiene que ver con emociones: miedo al fracaso, ansiedad, inseguridad o incluso aburrimiento. Entonces, el cerebro elige evitar el malestar inmediato.
En lugar de hacer la tarea difícil, nos volcamos a actividades más gratificantes en el corto plazo: redes sociales, series, limpiar, dormir… cualquier cosa que distraiga del problema principal.
Pero eso no resuelve nada. A largo plazo, la tarea sigue ahí, y encima se acumula la culpa. Es un ciclo: evitamos para no sentirnos mal, pero después nos sentimos peor.
Una forma de combatirla es dividir las tareas grandes en partes pequeñas, usar temporizadores para mantener el foco (como la técnica Pomodoro) y premiarnos por los avances, por mínimos que sean.
Procrastinar no es una falla moral. Es una forma ineficiente de regular emociones. Entender eso es el primer paso para romper el ciclo y recuperar el control sobre nuestro tiempo y energía.